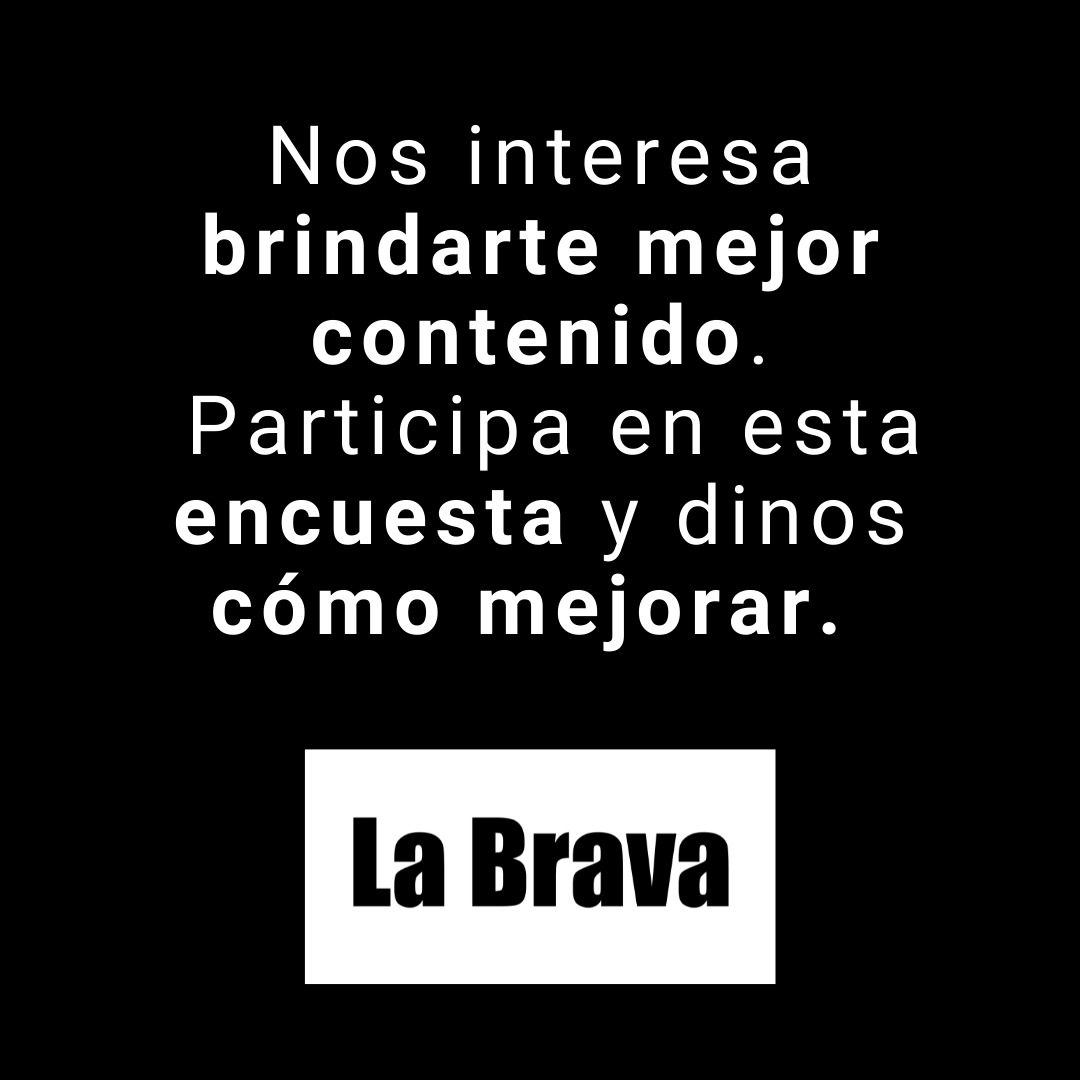Entre 2010 y 2024, más de 3.000 mujeres murieron en Bolivia por complicaciones durante el embarazo, parto o posparto. La falta de recursos, el difícil acceso a centros de salud y la atención insuficiente en hospitales y comunidades rurales muestran las fallas estructurales del sistema. Detrás de los números están historias de familias que perdieron a sus madres y los vacíos que dejaron en sus vidas.
En enero de 2010, Daniel se convirtió en padre por segunda vez y en viudo el mismo día. Su esposa Delma, de 28 años, murió pocas horas después de dar a luz a su hija. “Atendieron el parto, todo fue normal. Mi hijita nació. Pero mi esposa tenía un sangrado persistente… el médico dijo que era normal y se fue. Tres horas después volvió, pero ya era prácticamente tarde… En la autopsia se descubrió que habían quedado restos de placenta dentro de la matriz. Y eso fue lo que originó la hemorragia”, recuerda.
El parto “normal”, el sangrado que no cesaba, la espera por ayuda y la carrera desesperada por conseguir plasma para salvar a su esposa quedaron grabados en su memoria. “Todo ya estaba desbordado… No había especialistas, ni siquiera había sangre”, dice Daniel que vio morir a su esposa en una clínica privada en la zona Sur de La Paz.
La historia de Delma —una clínica sin banco de sangre disponible, un médico que subestima una hemorragia persistente, un familiar que corre a buscar donantes y una muerte evitable— no es excepcional. Entre 2010 y 2024, los registros del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) contabilizaron 3.091 muertes maternas en Bolivia: un promedio de 200 cada año, o una madre menos cada dos días.
Estas cifras no son abstractas. Al lado de testimonios como el de Daniel, revelan lo que hay detrás: decisiones demoradas, recursos ausentes y omisiones concretas que terminan costando vidas.
La desigualdad que cuesta vidas
“No la han atendido. No hay tiempo, no hay partera, les dijeron. Por eso se la han llevado a la casa, casi medio muerta ya. Y a la vez que ha nacido la wawa, no han podido salvar a mi sobrina. Y así se ha muerto”, relata Teófila Fajardo, desde la comunidad Rancho Blanco, en Punata, Cochabamba. Su sobrina Rita tenía apenas 18 años cuando falleció, en marzo de 2015.
El testimonio de Teófila muestra la otra cara del problema: la distancia, la falta de transporte y la precariedad de la atención en el área rural. Rita iba a sus controles, pero cuando la emergencia llegó, la red de salud no reaccionó a tiempo. “Así nomás vivimos aquí en el campo. No nos atienden en el hospital cuando vamos”, remata.
Las parteras confirman esa geografía de riesgo. Seferina Mamani, con 35 años de experiencia, explica que muchas veces atiende en comunidades que no tienen centro de salud y a mujeres que nunca tuvieron un control prenatal. Ana Choque, que aprendió el oficio desde los ocho años, añade: “A veces llegamos incluso en el momento del parto nomás, pero la embarazada no tiene ni una ecografía, ni un laboratorio, ni nada”.
Estas parteras, reconocidas por su comunidad, hacen lo posible con lo que tienen, pero también saben sus límites. “Cuando hay complicaciones, nosotras referimos a la mamá al centro médico. Durante los controles prenatales ya advertimos si algo no está bien y debemos enviarla al centro”, coinciden.

La médica Geovana Reyes Ortiz, que trabaja hace diez años en un centro de salud de Ajoya (municipio de Calamarca, del departamento de La Paz), describe con crudeza esas limitaciones: “Era mi segundo año trabajando. En ese tiempo no contábamos con ambulancia propia. Teníamos que pedir prestada a otro centro. El domicilio de algunas familias queda a más de una hora a pie, y más de una vez me ha tocado caminar para atender un parto. Pero nuestro establecimiento no tenía condiciones ni siquiera para consultas externas adecuadas. Por eso, muchos partos seguían ocurriendo en casa atendidos por los esposos”.
A ese conjunto de obstáculos es a lo que el sociólogo especializado en salud pública Marcos Paz llama “causas gruesas” de la mortalidad materna. Son, dice, problemas ligados al desarrollo del país y a la debilidad de sus servicios de salud: “Son causas mayormente evitables y, sobre todo, fácilmente controlables por un sistema medianamente organizado”.
Distancias, demoras y carencias se acumulan como una sentencia. En la Bolivia rural, esas fallas estructurales siguen costando vidas.
Entre hospitales saturados y políticas insuficientes
“Nosotros le llamamos la ruta crítica y afecta a muchas gestantes que llegan desde el área rural. Primero son atendidas en su comunidad por un agente de salud, una partera tradicional o incluso por la familia. Cuando no se resuelve, las llevan al pueblo; del pueblo, a otro más grande donde hay hospital. De ahí recién las derivan a la ciudad. Muchas veces llegan a El Alto y de ahí a La Paz. Y si en La Paz no hay condiciones o está lleno el hospital, se deriva a otro. Si ustedes se imaginan, esa paciente pasa una ruta muy crítica”, explica el subdirector del Hospital de la Mujer de La Paz, Yuri Pérez.
En los hospitales de tercer nivel —donde llegan los casos que no pudieron resolverse antes— la tensión es otra: emergencias graves, terapias intensivas saturadas, equipos que trabajan al límite. El también ginecólogo obstetra recuerda que el centro “tiene que atender a todas las pacientes derivadas de provincias… y muchas veces llegan pacientes que denominamos ‘casi muertas’”.
Las principales causas clínicas —hemorragias, trastornos hipertensivos como preeclampsia y eclampsia, infecciones y complicaciones obstétricas— son, en gran medida, prevenibles o tratables con atención oportuna y recursos básicos. El problema es la combinación: demoras en la comunidad, limitaciones de los centros rurales y, finalmente, la llegada tardía a hospitales de referencia, donde incluso con buen personal, la situación ya puede ser irreversible.
Como resume Pablo Salazar Canelos, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia: “Más o menos el 50% de las muertes maternas tienen que ver con las capacidades de los servicios de salud para atender emergencias obstétricas y neonatales. La otra mitad son factores socioeconómicos y culturales que limitan la llegada de atención a tiempo. La muerte materna implica factores combinados: la comunidad, la familia y, por supuesto, los servicios de salud tienen responsabilidades”.
Según el más reciente Informe de Análisis de Situación de la Mortalidad Materna para América Latina y el Caribe, entre 2015 y 2020 Bolivia se mantuvo en el grupo de los diez países de América Latina y el Caribe con más muertes maternas, ocupando de manera recurrente el sexto, séptimo u octavo lugar. En conjunto, estos diez países —encabezados por Brasil, México, Haití, Venezuela y Colombia— concentraron el 82% de las muertes maternas de la región.
En cuanto a políticas públicas en Bolivia, el UNFPA y especialistas reconocen avances —capacitaciones, unidades de neonatología, creación de terapias intensivas obstétricas—, pero también alertan que los logros son frágiles. Los picos registrados en años concretos muestran que la atención aún depende de proyectos puntuales y no de una política pública sostenida. Como señala la institución: “Cada muerte materna es evitable si se actúa con rapidez y con calidad en la atención”.
En esa misma línea, el sociólogo Marcos Paz añade una mirada estructural: los registros del SNIS muestran una parte de la magnitud del problema, pero no capturan todas sus causas. “Pese a sus dificultades y a lo lento del proceso de mejoramiento de los servicios de salud y de la capacidad instalada, ha habido una reducción significativa de la mortalidad materna. Pero todavía estamos entre los países con mayor mortalidad materna en la región”, advierte.
Al mismo tiempo, Paz subraya que Bolivia aún enfrenta subregistros y datos, como las “muertes notificadas”, que sólo podrían confirmarse a través de un estudio postcensal.
El duelo que deja la muerte materna
La psicóloga clínica Valentina Richter, que acompaña procesos de duelo desde 2021, explica con detalle las consecuencias psicosociales de la pérdida al dar a luz: culpa, depresión, riesgo de trastorno por estrés postraumático y, en casos extremos, conductas autolesivas. “El sentimiento de culpa es muy fuerte, las familias se preguntan qué más podían haber hecho. Si no se acompaña, eso puede terminar en depresión o estrés postraumático”.
Daniel conoce el otro lado: el proceso judicial, la exigencia de revivir la tragedia en audiencias, el gasto económico y emocional que desalienta a muchas familias a continuar. “A través de mi abogada iniciamos una demanda (contra la clínica privada)… y con tanta audiencia y todo ya… yo acabé desistiendo”, cuenta.
En la práctica, los apoyos son insuficientes. A veces se brinda atención psicológica inicial a los hijos, pero no siempre al resto de la familia. Obstáculos económicos, falta de tiempo o el estigma hacia la terapia refuerzan el vacío. La psicóloga insiste en la necesidad de políticas integrales que incluyan la salud mental como parte esencial de la atención post-evento, no como un añadido.
El propio Daniel es ejemplo de esa brecha. Tras la muerte de Delma, su hijo mayor —que tenía tres años— recibió terapia hasta la adolescencia. Él, en cambio, nunca accedió: el trabajo y el cuidado de sus hijos pesaron más.
Avances frágiles, deudas pendientes
Las historias reunidas en este reportaje —de Daniel, de Teófila, de las parteras y de médicos— revelan lo mismo desde distintos ángulos: un sistema que llega tarde o no llega, y familias que pagan con la vida de sus madres la suma de esas fallas.
Las causas se repiten como un patrón: la falta de transporte, la escasez de sangre, la ausencia de especialistas, los partos atendidos sin controles previos, la desconfianza hacia los hospitales. Y detrás, un sentimiento compartido: muchas de esas muertes podrían haberse evitado.
El subdirector del Hospital de la Mujer, Yuri Pérez, reconoce que hubo mejoras en la atención, sobre todo en la principal causa de muerte materna: la hemorragia. “Uno de los principales pasos que dimos fue crear una unidad transfusional, dependiente del Banco de Sangre de La Paz. Ha sido fundamental para contar con los componentes hematológicos que ayudan en los procesos de atención a la hemorragia. Eso ha mejorado tanto nuestra atención que, en el hospital, la principal causa de muerte ahora es la preeclampsia y en segundo lugar la hemorragia; aunque a nivel departamental y nacional la hemorragia sigue siendo la principal”.
Pero esas mejoras conviven con deficiencias persistentes. Pérez advierte que en áreas rurales muchas mujeres no tienen acceso a laboratorios ni a exámenes especializados como ecografías o fluxometrías, básicos para detectar complicaciones a tiempo. En los hospitales de tercer nivel, además, los equipos necesitan mantenimiento o renovación y, en emergencias graves. Asimismo, los medicamentos muchas veces deben ser comprados por las familias para salvar la vida de madres y recién nacidos en terapia intensiva.
El problema estructural se refleja también en la disponibilidad de sangre. En Bolivia existen 16 bancos de sangre reconocidos oficialmente: diez del sector público, cuatro de la seguridad social y dos privados. Son establecimientos de tercer nivel, pero resultan insuficientes frente a la magnitud de la demanda. En muchos casos, como el de Delma, la familia todavía tiene que salir a buscar donantes en plena emergencia.
Las soluciones también son claras: ambulancias y rutas de referencia que funcionen, bancos de sangre listos en todo el país, parteras articuladas con el sistema formal de salud y apoyo psicológico a las familias después de la pérdida. No son medidas nuevas, pero siguen siendo urgentes.
En 15 años, Bolivia perdió más de 3.000 mujeres en edad reproductiva por causas asociadas al embarazo, parto y posparto. Son cifras que colocan al país entre los de mayor riesgo en la región y que contrastan con el compromiso global de reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos para 2030.
Pero detrás de los números están los nombres: Delma, Rita y decenas de mujeres que no aparecen en este reportaje, pero forman parte de la misma estadística. Daniel lo dice sin rodeos: la casa cambió “desde que Delma se fue”. Su vida consiste desde entonces en recomponer lo cotidiano después de una ausencia que ninguna cifra alcanza a explicar.
Reportería y edición de videos
Yercia Mañueco Valdiviezo, Eliana Uchani Alaca, Lizeth Quisbert Llanque, Jhoselyn Fernandez Cabrera, Karem Mendoza G.
Infografía
Karem Mendoza G.
Este reportaje fue realizado por La Brava y la RedActiva por los derechos sexuales y derechos reproductivos.