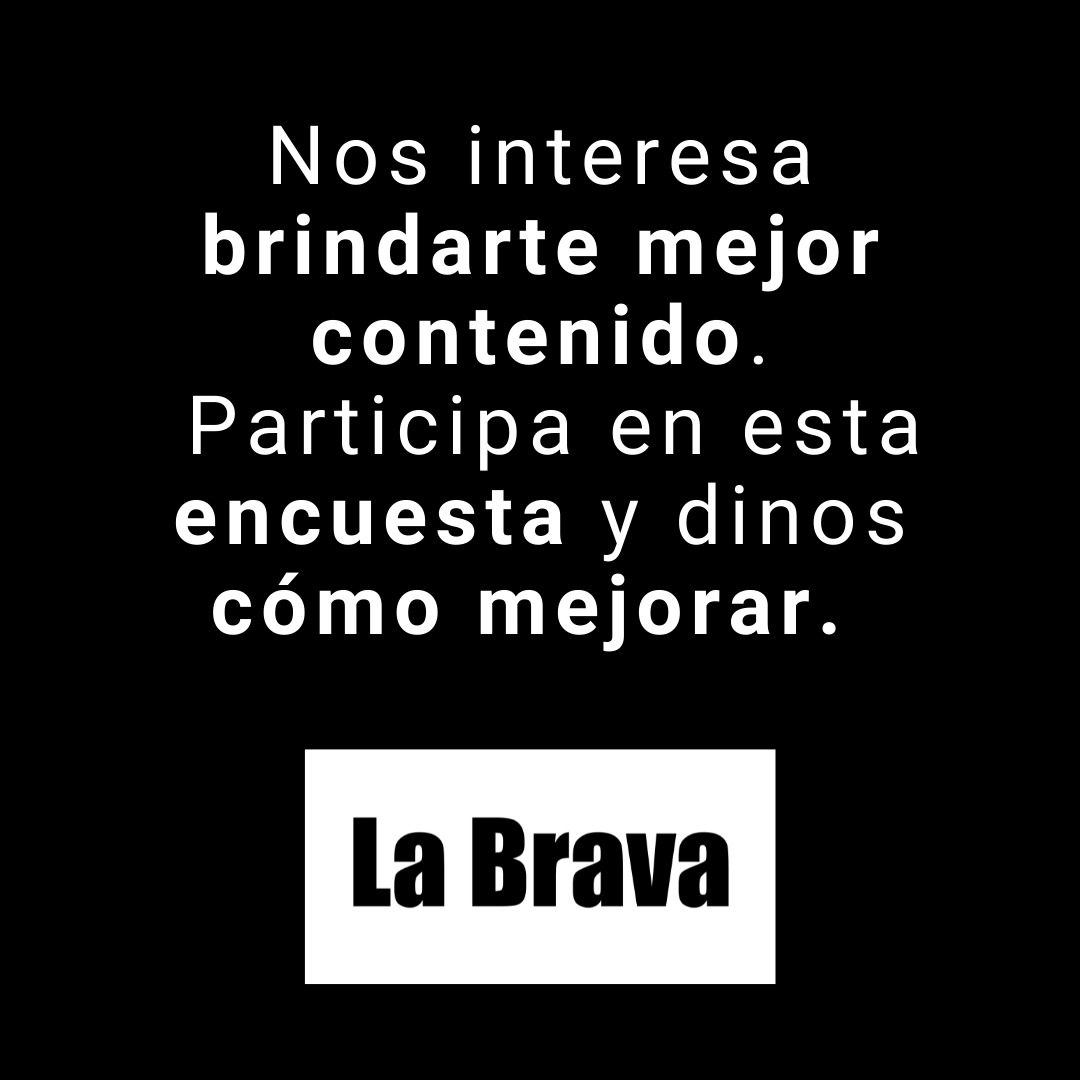En Bolivia, los altos precios de los insumos menstruales obligan a muchas mujeres y niñas a buscar alternativas. Algunas —como Wendy, Katherine y Ángela— ya aprendieron a coser toallas reutilizables; otras —como las mujeres de Eyiyoquibo— recién descubren la posibilidad de hacerlo con la finalidad de cuidar su salud, ahorrar dinero y recuperar conocimientos ancestrales. Entre telas y puntadas, cada costura es un acto de resistencia frente a la crisis.
Edición 166. Martes, 28 de octubre de 2025.
La primera puntada nunca sale perfecta, pero es el primer paso para crear. Wendy Medina, de 38 años, hasta hace poco no sabía que existían las toallas menstruales reutilizables y menos que podía hacerlas con sus propias manos. Su madre alguna vez le enseñó a usar pañitos de tela cuando le llegaba la menstruación, pero no imaginaba que cortando y cosiendo podía fabricar una alternativa más económica y segura para ella y sus dos hijas. Esta práctica parte de un conocimiento antiguo que parecía haberse perdido, pero hoy resurge como respuesta a la crisis que vive Bolivia. Coser se convierte así en un gesto de memoria y resistencia: volver al hilo y a la aguja para sostener el bolsillo y el ciclo del cuerpo femenino.
Desde Porongo, municipio del noroeste cruceño, Wendy viajó casi veinte kilómetros hasta Santa Cruz de la Sierra para asistir a un taller que le recomendó una amiga. Allí aprendió sobre telas absorbentes, moldes y cuidado menstrual. “Estoy agradecida con la profe que nos ha enseñado un tipo de insumo que es más económico, más ecológico y más seguro para las mujeres”, comenta. Hace poco también aprendió a usar la máquina de coser junto a otras vecinas y ahora sueña con enseñar a más “mamitas” del lugar, con la esperanza de convertir lo aprendido en un pequeño emprendimiento.

Una mujer menstrua al menos 30 años de su vida, desde la menarquia (primera menstruación que puede llegar alrededor de los 10 años de edad) hasta la menopausia, explica la gerente clínica de Marie Stopes (MSI), Silvia Velasco. En Bolivia, más de 2,9 millones de mujeres están en esa etapa —es decir el 52,7 % del total de mujeres en el país, de acuerdo con los datos del Censo 2024— y deben acceder cada mes a algún insumo menstrual. Pero la crisis económica encarece los precios: en mercados paceños, un paquete que antes costaba ocho o diez bolivianos hoy vale casi el doble.
“Han subido los precios porque son productos importados”, dice Freddy, mientras acomoda paquetes en su puesto de la calle Garcilazo de la Vega en La Paz. Antes, una cuarta de toallas regulares Kotex costaba la mitad de lo que vale ahora, 48 bolivianos; las Nosotras subieron de 28 a 50 bolivianos; y las marcas más económicas, de cinco a diez bolivianos por paquete. En Santa Cruz, la Kotex ultrafina regular se encuentra a 23,90 bolivianos, mientras que un paquete de nocturnas supera los 60 bolivianos.
Para una mujer que menstrua cinco días al mes y usa al menos cuatro toallas por día, esto representa un gasto mensual de dos paquetes; es decir, 40 bolivianos o más. En un año son casi 500 bolivianos, y en 30 años, al menos 15.000. Costos que, para muchas familias, se vuelven imposibles de asumir y que transforman un gasto cotidiano en un verdadero desafío económico.

Por eso, aprender a coser toallas reutilizables se ha convertido en una forma de resistir el impacto económico. Yani Valencia, creadora del emprendimiento Esencia, imparte talleres desde hace cinco años: “Cada vez hay más mujeres que llegan con la intención de aprender, no solo para ahorrar, si no para sentirse más seguras”. Enseña a fabricar cuatro tipos de toallas —diarias, regulares, nocturnas y para flujo abundante—, hechas con telas de algodón y fibras respirables, con una vida útil de dos a cinco años. “Son cómodas, se lavan fácil y no traspasan”, asegura.
Alison Ancasi, una de las participantes del taller de Yani, confiesa que desde que empezó a usar las toallas reutilizables no quiere volver a las desechables. “Realmente son muy buenas. Me han ayudado bastante, tanto económicamente como también en mi salud íntima”.
Así, entre retazos de tela, moldes y puntadas firmes, Wendy y muchas otras mujeres están aprendiendo a enfrentar la crisis con creatividad y aguja en mano.
Remendar lo aprendido
A 869 kilómetros de Porongo, en Collana, otras manos también aprenden a remendar. Entre el miedo y la curiosidad, Katherine y Ángela hilvanan conocimiento con aguja e hilo: una forma de resistir la vergüenza y la pobreza menstrual.
Katherine, de 16 años, recuerda que tenía nueve cuando le llegó su primera regla. “Le decía a mi mamá: ‘Me voy a morir, me estoy desangrando’”, cuenta con una sonrisa tímida. Desde entonces, el miedo y la incomodidad se volvieron parte del ciclo. “A cada rato iba al baño, pero los profesores no dejaban ir. Una compañera se manchó y se sintió con miedo y vergüenza.”, relata.
En su comunidad, las toallas desechables se encarecieron al punto de ser un lujo. “Antes costaban ocho bolivianos, ahora 18 o 20. A veces mi mamá no tiene plata y no se puede comprar”, dice Ángela, de 15 años. Ella y Katherine aprendieron a confeccionarlas en un taller que se realizó en marzo. “Antes no sabía que existían las toallitas reutilizables. Poco a poco me fui acostumbrando; es útil porque las puedes lavar y volver a usar”, agrega la adolescente.
Según una encuesta de Plan International, siete de cada diez niñas y adolescentes bolivianas faltan al colegio durante su menstruación, principalmente por falta de insumos, por miedo o por vergüenza. “Muchas veces las niñas no van al colegio porque no hay baños limpios o porque les da vergüenza”, explica Leandra Ruiz, educadora menstrual de MSI Bolivia. “En términos de derechos, eso les perjudica en su proceso educativo. Tienen que soportar los comentarios de sus compañeritos”, explica.
Ruiz cuenta que muchas adolescentes, por desinformación, recurren a prácticas que ponen en riesgo su salud. “Algunas usan trapos, los lavan o a veces ni siquiera los lavan y los siguen utilizando varios días. Otras intentan cortar la menstruación con jugo de limón o café porque creen que durante la regla no deben moverse ni jugar”. Por eso insiste en que también los hombres deben participar en los talleres: “Cuando ellos entienden, se rompen los mitos y la burla deja de ser parte del problema”.
La doctora Silvia Velasco añade que el uso prolongado de productos inadecuados puede causar infecciones o irritaciones. “Si no puedo acceder a insumos adecuados o no tengo agua para lavarlos, me expongo a problemas de salud. Los productos reutilizables, si se mantienen limpios y secos, son seguros y ecológicos”.
En Collana, el conocimiento se transmite de madre a hija. “Mi mamá dice que antes, cuando no había plata, usaban retazos de ropa vieja, así que esto no es tan distinto”, cuenta Angela. Entre puntadas y aprendizajes, las adolescentes transforman lo que antes era vergüenza en una forma de autonomía y cuidado.
Soñar con la primera puntada
En la comunidad indígena Eyiyoquibo, al norte de La Paz, las mujeres esse ejjas tradicionalmente usan retazos de ropa vieja para afrontar su menstruación. Las más jóvenes optan por las toallas desechables, pero su alto precio las ha vuelto inaccesibles. La economía de la comunidad depende de las artesanías que elaboran las mujeres. Aunque durante años el río fue su principal fuente de vida, hoy la contaminación por mercurio ha reducido la pesca y, con ella, los ingresos familiares.
Los indígenas esse ejjas eran nómadas, ahora son considerados de “contacto inicial”; es decir, que aún no están integrados plenamente a la sociedad nacional, muchos siguen siendo itinerantes. En Eyiyoquibo viven unas 400 personas en 9 hectáreas cedidas por una misión evangélica, en viviendas precarias y con escasos servicios básicos, según una investigación de la Fundación Tierra.
Allí, la menstruación es un tema que se vive en silencio. “Las toallitas que venden no son muy fáciles de encontrar y ahora están muy caras”, dice Yhudith, de 15 años. Un paquete cuesta entre 15 y 25 bolivianos, un presupuesto que no va con su realidad.
La educadora sexual Leandra Ruiz explica que para muchas familias el acceso a estos productos es casi un lujo. “Tienen que decidir entre comer o gestionar su menstruación de manera digna”. En Eyiyoquibo solo hay un baño adecuado, el de la escuela, abierto de lunes a viernes. Algunas mujeres lavan los paños allí, en piletas que están en la comunidad o los siguen usando así, no hay otra opción, y eso les provoca infecciones. “A veces nos salen carachas o la piel se pone roja”, cuenta Viviana Tórrez, de 35 años.
Un día cualquiera de septiembre, el sonido de la campana del colegio marca el inicio del taller. Cuarenta mujeres llegan con sus hijos, se sientan en bancos de madera mientras las educadoras de MSI y una traductora les explican, en su idioma, cómo funciona el cuerpo durante la menstruación. Las más jóvenes se ríen, se tapan los ojos o cuchichean entre ellas. Muchas por primera vez ven una copa menstrual o un calzón absorbente. En un primer taller, una parte de las mujeres presentes ya conocieron las toallas reutilizables y convencieron a otras de ir a este encuentro para conocer la alternativa “Ya para ellas es menos gasto. En vez de estar comprando las otras, ya compramos arrocito por lo menos”, comenta Viviana.
Las educadoras repiten la importancia de conocer el cuerpo y de lavar los insumos. Luego reparten un kit de cinco toallas reutilizables y un calzón menstrual. Para muchas, es la primera ropa interior de algodón propia que tienen. Algunas confiesan que planean usarla también de noche para sentirse seguras y protegidas incluso de agresiones sexuales.
“Me ha parecido bien, no sientes olor, no traspasa, podemos jugar fútbol y es cómodo”, dice Neptali Ocampo, de 18 años, aunque lamenta que el acceso al agua siga siendo un problema. Las más entusiasmadas piden que haya otro taller e incluso les gustaría aprender a fabricar sus propias toallas no solo para su uso, sino también para vender a mujeres de otras comunidades. La educadora Andrea Terceros, de MSI, sueña con que eso sea posible. “Imagínate que ellas mismas puedan ser las cultivadoras, transformadoras y confeccionadoras de sus toallas menstruales con su propio algodón orgánico.”
Cerrar la costura
En Bolivia, la gestión menstrual sigue siendo un desafío económico y político. “Una toalla que costaba 12 bolivianos hoy vale 25, mientras los sueldos no se han duplicado. Esto obliga a muchas personas a elegir entre comprar insumos o alimentos”, dice Liliana Oropeza, de la colectiva Yawar.
Los impuestos y la falta de políticas públicas siguen siendo un obstáculo. “Estos productos no deberían estar gravados con IVA, porque son esenciales para la salud, como los medicamentos”, señala Oropeza. En países como Colombia, ese impuesto fue eliminado y los insumos menstruales son reconocidos como productos de primera necesidad; en Nueva Zelanda y México, los colegios los distribuyen de forma gratuita, y en Escocia su acceso es universal. En Bolivia, en cambio, el tema continúa fuera de la agenda estatal.

Para Andrea Terceros, coordinadora de programas sociales de MSI, esto debe cambiar. “El Estado es garante de derechos. No solo de derechos humanos en abstracto: también las mujeres existimos y necesitamos que se nos garantice la dignidad menstrual”.
Cada historia —la de Wendy en Porongo, las adolescentes de Collana o las mujeres de Eyiyoquibo— es un hilo en la misma tela. Todas cosen o sueñan con su primera puntada para resistir. Mientras el Estado no tome la aguja para cerrar esta costura pendiente, ellas seguirán tejiendo soluciones hechas de telas de esperanza, hasta que ninguna mujer tenga que elegir entre comer y menstruar con dignidad.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Periodismo de Soluciones.