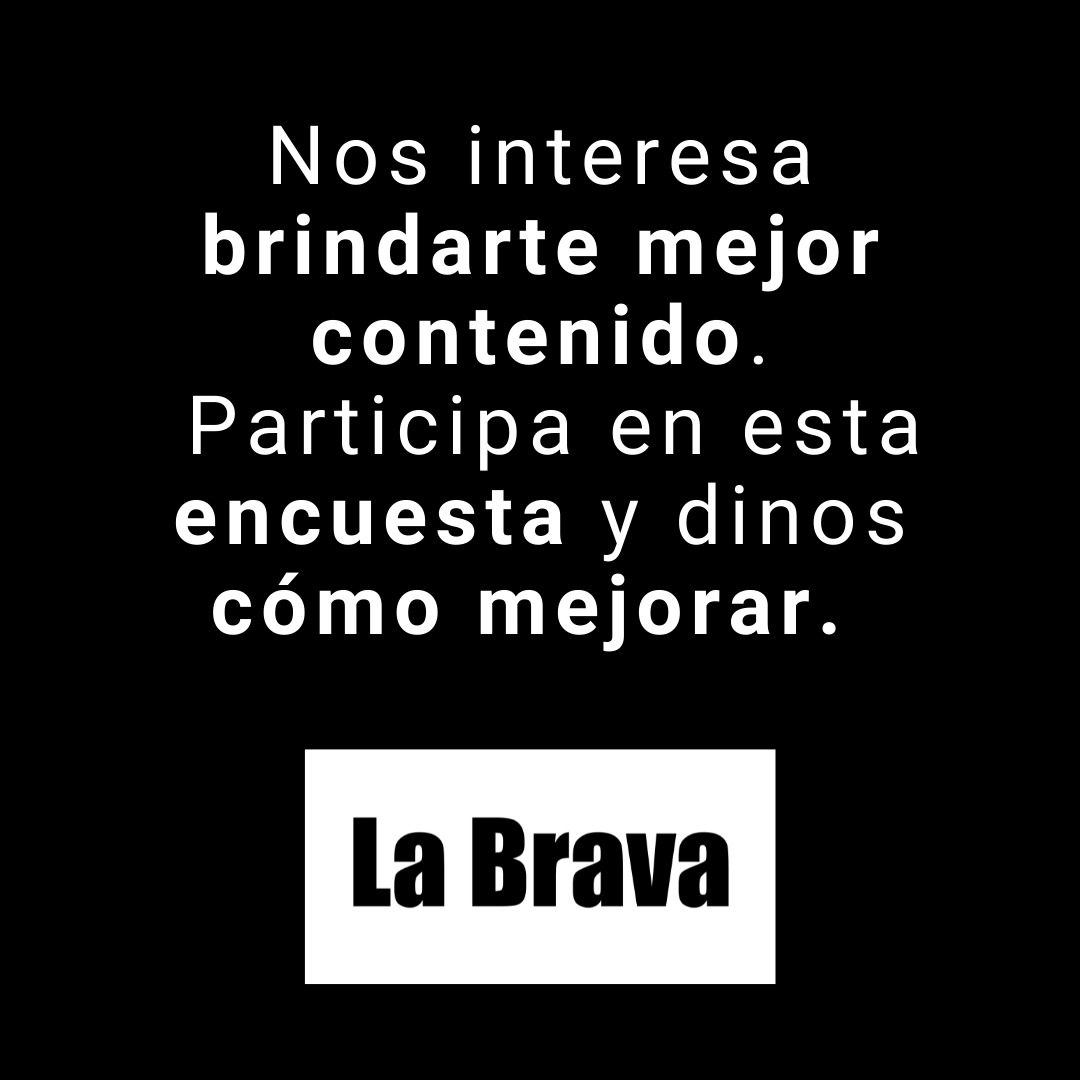Nació con problemas cardíacos y microtia bilateral, mal congénito que marca su cuerpo y le impide escuchar. Pese a las escasas posibilidades que brinda el sistema educativo a niños como él, Joaquín crece y aprende sin complejos.
Edición 157. Miércoles, 30 de abril de 2025.
En uno de los tantos barrios de la ciudad de La Paz vive Joaquín. Es un niño que, desde el momento en que nació –prematuro y con serios problemas cardíacos y discapacidad auditiva– ha estado luchando no sólo por sobrevivir sino para ser una persona con derechos plenos y con muchos sueños por cumplir.
Joaquín nació con microtia bilateral, una malformación congénita que impide el desarrollo de los oídos externos e internos. Además, llegó al mundo con un peso muy bajo (1,6 kg), problemas cardíacos y una salud frágil que lo mantuvo 20 días en una incubadora y siete meses continuos en un hospital. Dos paros cardíacos, respiración artificial, sueros y transfusiones de sangre castigaron su pequeño y frágil cuerpo.
Durante ese tiempo, Eliana y Rafael, los padres del niño, atestiguaron el proceso con tristeza, pero también con esperanza.
En Bolivia no existe un registro oficial del número niños y niñas que nacen con microtia. No obstante, el audiólogo ecuatoriano Luis Serrano, en una entrevista realizada por el periódico Los Tiempos, afirma que en el mundo se estima que esta condición afecta a uno y dos de cada 10 mil recién nacidos. En los países andinos, la incidencia podría ser mayor: uno de cada mil nacimientos. Con base en estas estimaciones internacionales, se calcula que en Bolivia nacen aproximadamente 250 niños y niñas con microtia cada año.
Lo que sí se conoce es que la hipoxia, es decir la reducción de la circulación de oxígeno en el niño o niña, que va asociada a la altura, influye, y que “en la mayoría de los casos de microtia, en los países latinoamericanos, están mal manejados por el sistema de salud, según Serrano.
Éste fue el caso del hijo pequeño de Eliana Irusta. Ella dice que el tiempo es como un río que no se detiene y que nunca se dio por vencida frente a ese caudal de desesperación causada por la falta de respuestas. Buscó información en internet, pero lo que encontraba sobre microtia era escaso y muy confuso. Decidió consultar con una médica especialista, quien le habría dicho:
“Señora, usted está intentando conseguir ayuda para un bebé que no tiene orejas, pero olvídese de eso. Concéntrese en sacarlo adelante. Él es un niño que, por lo que tengo entendido, está completamente formado, así que preocúpese de lo que realmente importa: sus riñones, su hígado, su corazón. Las orejas no pueden devolverse, lo único que importa es que su hijo sobreviva”.
Estas palabras impactaron en Eliana, quien decidió centrarse en que Joaquín pudiera desarrollarse.
“Fue tan duro para mí escuchar esto, pero a la vez tan real. Entonces, el problema de las orejitas quedó en un plano tan lejano, mientras pedíamos y suplicábamos por un día más de vida”, recuerda ahora.
La madre continuó con la atención de Joaquín en su casa, con oxígeno, alimentación por sonda y 13 medicamentos que debía administrarle puntualmente. Armó un cuarto de hospital, dispuesta a seguir al pie de la letra cada una de las recomendaciones de los médicos.
“Conté 56 días sin salir al sol; luego perdí la cuenta porque sólo me dedicaba a él. No conocía mañanas, tardes, noches, todo era horas continuas”, recuerda Eliana, quien vivía aferrada a un reloj de manecillas cortas cuyo tic tac marcaba la respiración de su pequeño hijo.
El desarrollo de Joaquín fue lento. Cuando cumplió su primer año tenía el aspecto de un bebé de cinco meses. A los tres años movió los pies y a los cuatro empezó a caminar, logros para los que fue importante la ayuda de la familia, sobre todo de los abuelos Mario y Miriam, el tío Arturo y el hermano mayor, Nicolás. Hay que entender que, por las limitaciones auditivas, Joaquín carecía de equilibrio.
Los primeros pasos por la escuela
El verdadero desafío llegó años más tarde, cuando a Joaquín le tocó ir a la escuela. La mamá decidió que su hijo tenía el derecho a la educación y, aunque sabía que no sería fácil, no sospechó las dificultades que se le pondrían delante.
Joaquín, con cinco años de edad comenzó su vida preescolar en un centro de educación regular ubicado en Chicani, barrio de la zona sur de La Paz alejado del lugar de residencia de la familia. Eliana recuerda que a diario salían a las siete de la mañana y retornaban a las tres de la tarde.
El primer día fue revelador de lo que vendría. Las miradas recaían en el niño cargadas de morbosa curiosidad.
“Los niños lo miraban como si fuera un bicho raro, pero ¡Joaquín era un niño tan seguro! No usaba gorro ni utilizaba el cabello largo para tapar los lados de la cabeza. Los niños lo miraban, se acercaban y me preguntaban el porqué no tenía orejas y parecían tener miedo”, cuenta Eliana con angustia.

Joaquín no se sintió incómodo en absoluto. Al ver a otros pequeños, su rostro se iluminó de alegría, dice la mamá Comenzó a jugar y reír con ellos, sin preocuparse por las diferencias que los demás pudieran notar. Para él, la escuela era simplemente un lugar lleno de niños y niñas para jugar. El problema es que el niño no entendía de reglas ni de formas de comportamiento, algo que preocupó a Eliana y la movió a acercarse a la profesora para explicarle la necesidad de estar cerca de su hijo, incluso durante las clases. “Usted, señora, no puede quedarse en el aula”, fue la respuesta. La madre, sintiendo el peso de su frustración, se quedó fuera durante semanas, observando con tristeza cómo el hijo, con su pequeño cuerpecito, intentaba encontrar su lugar entre un mar de miradas curiosas y murmullos.
Eliana sintió que se iba creando una distancia entre la maestra, los otros alumnos y Joaquín. Decidió dar un paso más y cambiarlo de escuela. Con la ayuda del abuelo encontró una cercana a su casa, donde pensó que las cosas podrían ser diferentes.
“Yo creía que Joaquín no iba a llegar a escribir ni una letra. Todo ese año fuimos juntos y me sentí alegre porque avanzó mucho y se quedaba más tiempo sentadito, atendiendo a la profesora. Y yo, cero comentarios, no abría la boca para que no se incomode la maestra y me saque del aula”.
Sin embargo, al comenzar la primaria se encontró con profesores que, al igual que en la anterior escuela, no veían con buenos ojos su presencia en el aula. Argumentaban que interrumpiría las clases y, de nuevo, Eliana se sintió marginada y alejada del hijo que requería acompañamiento por su fragilidad física.
Pero Eliana y Rafael no se dieron por vencidos. Después de recurrir a autoridades del sistema educativo y exigir que se respeten los derechos de su hijo, lograron que Joaquín pase clases con regularidad cinco días a la semana y con acompañamiento.
Eliana tuvo también suerte de cruzarse con personas clave, una de ellas Verónica Tipana, educadora parvularia especializada en lengua de señas. La profesional trabaja con Joaquín desde primero de primaria y hasta ahora que, con ocho años de edad, cursa ya el tercer grado.
Verónica no sólo lo acompaña en el aula, también lo observa y le enseña con lengua de señas y cariño. “Al principio, Joaquín caminaba agarrado de mi mano”, comenta. “No sabía saltar y no podía subir las escaleras; pero poco a poco fue ganando independencia y seguridad. Ahora va solo, juega, aprende y sonríe”. La educadora enseña lengua de señas también a sus compañeros. “Comenzamos con el alfabeto y algunos ya se saludan con un buen día o ¿cómo estás?«.
Verónica dice que Joaquín se ha ganado el cariño y el respeto de sus compañeros y profesores. “Todos han sido muy amables con él. Lo cuidan y lo quieren bastante. A veces, los profesores me preguntan: ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo me comunico con él? Y poco a poco han ido aprendiendo que, con paciencia, manos y corazón, se puede”.
Joaquín tiene una frase que repite con orgullo: “Yo aprendo, como mucho y me vuelvo fuerte. Voy a crecer hasta ser grande”. Y lo está logrando. Quien no podía agarrar un lápiz ni pintar, pues su motricidad fina y gruesa estaba muy por debajo del promedio, hoy dibuja un paisaje: montañas, mosquitos gigantes y calor del sol… recordando un viaje a Caranavi. Además, frecuentemente dibuja a sus papás con unas manos fuertes, simbolizando lo que ellos tienen para ayudarlo a salir adelante.
“Joaquín me decía que le dolía la cabeza cuando había mucho ruido, porque yo también se lo decía” —cuenta Verónica—. El niño no escuchaba, pero sentía la vibración y solía repetir en lengua de señas: Yo no escucho porque no tengo orejas. “Pero eso nunca detuvo al gran valiente, que es como un gran árbol que se dobla, pero no se rompe”.
Un alumno atento
Ahora, Joaquín saca con premura sus cuadernos, recuerda las tareas que tiene que hacer y realiza por su cuenta. “Le encanta la matemática: maneja sumas, restas y multiplicaciones de dos cifras, e incluso entiende la división y los ángulos”, cuenta con alegría Verónica, quien comparte las alegrías y triunfos educativos de Joaquín.
“En clases de lenguaje lee cuentos en lengua de señas y dibuja lo que ha comprendido; le gusta leer libros sobre animalitos”, relata Verónica. Y “en educación física, arte, tejido, música y religión participa con mucho entusiasmo. Lo que más le fascina es tocar el piano y tejer”.
Joaquín tiene muchos amigos y amigas que lo acompañan y no sólo los de su curso, también del colegio y de familias amigas de sus padres. “Yo lo veo muy feliz” —comenta Verónica—; “pero también sé que no todos en el sistema educativo están preparados para enseñarle e interpretar sus necesidades”.
La propia educadora, que se ha formado en lengua de señas y en braille, sabe “que aún me falta mucho”. Y con el caso del niño muy presente, Verónica afirma: “Necesitamos más formación, más libros, más herramientas. Porque Joaquín tiene potencial, pone atención, tiene ganas. Sólo necesita oportunidades”.
Lo que hace falta
Joaquín quiere ser soldado desde que vio a su hermano mayor ir al cuartel. Para lograrlo, se dice, tiene que comer bien y estudiar más.
Su mamá no se ha conformado con la escuela de educación regular, y decidió enviar al niño también a un centro de educación especial. Luego de una primera experiencia difícil, pues Joaquín se asustó al verse entre niños y niñas con mayores dificultades físicas, hoy disfruta tanto de las mañanas en la escuela regular, como de las tardes en el Centro de Educación Especial Huáscar Cajías.
Eliana explica que“la escuela de la tarde se centra mucho en la lengua de señas, lo que permite al niño avanzar bastante e incluso enseñar a sus padres; pero que es en la escuela regular donde vive experiencias más dinámicas e integrales, como celebrar el Día del Niño, participar de farándulas y otras actividades que aportan a su desarrollo”.
La historia de Joaquín no es única. En Bolivia y en muchos países de América Latina, miles de niños con discapacidad auditiva siguen siendo excluidos del sistema educativo. La falta de formación de los maestros y la escasa disponibilidad de escuelas inclusivas representan un obstáculo enorme para su desarrollo. En el país, por ejemplo, según datos del Viceministro de Educación Alternativa y Especial, solo uno de cada cien docentes domina la lengua de señas, y la mayoría de las escuelas no están adaptadas para una educación inclusiva.
Joaquín es un niño que sobrevivió a condiciones de salud adversas, pero sobre todo es una persona que lucha cada día contra la incomprensión y las limitadas oportunidades para que sus capacidades se expresen con todo su potencial.
También te puede interesar: