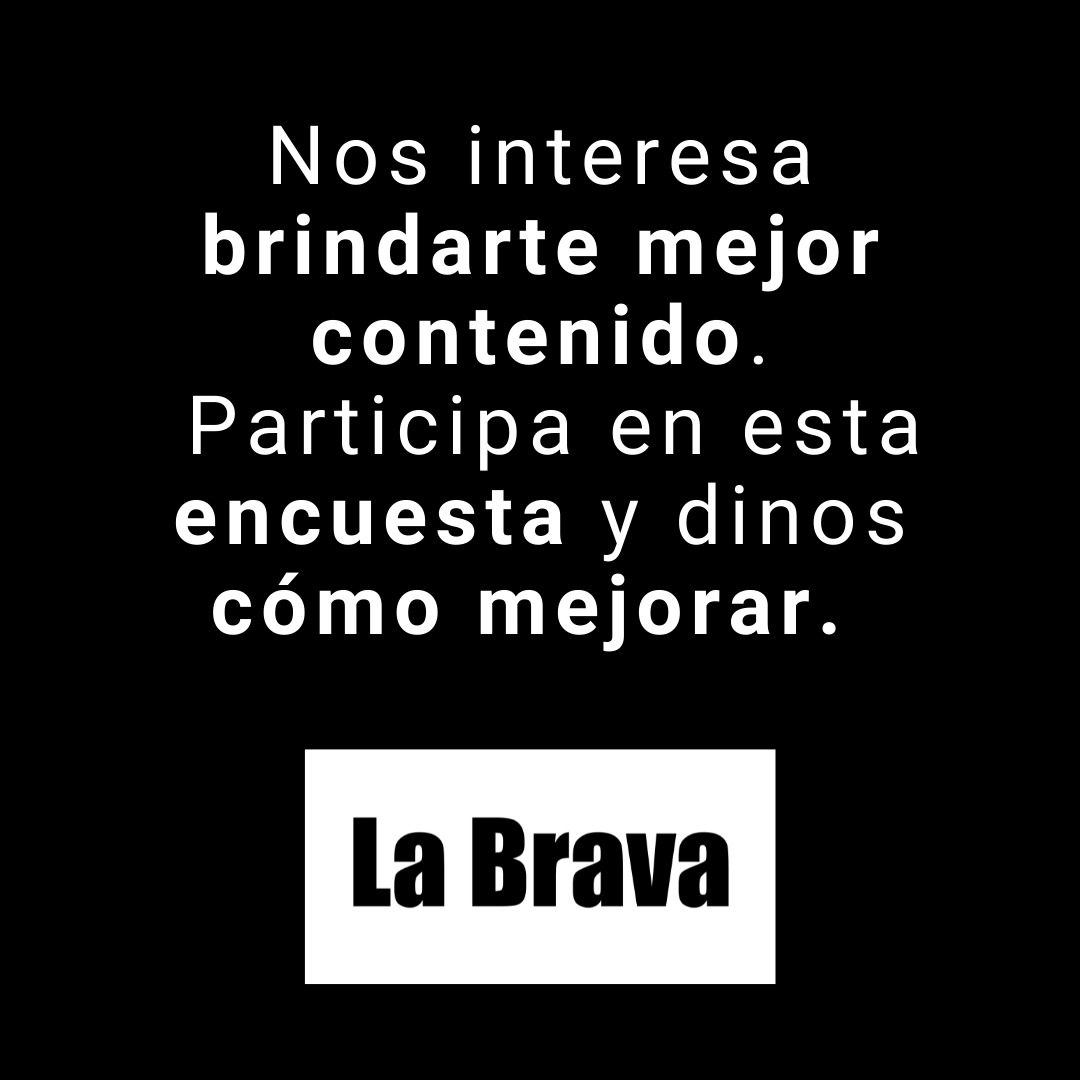Mientras los cultivos de frutas y verduras sostienen la economía de tres comunidades, el avance de cooperativas mineras amenaza sus fuentes de agua. Explosiones de dinamita, cateos ilegales y la falta de control estatal generan temor, por lo que comunarios exigen declarar el área como protegida.
Edición 162. Martes, 12 de agosto de 2025.
Magda Condori da de beber agua a su hijo con sus manos en el caudaloso río Jucumarini. Vive en sus riberas y se dedica a la producción de hortalizas en la comunidad de Huayrapata Jucumarini, en Irupana. Más arriba, a unos cinco kilómetros de distancia, se encuentra la toma de agua de este afluente, que abastece a unas 60 familias productoras de hortalizas, verduras y frutas. Pero debido a que las cooperativas mineras avanzan en la zona desde lo alto de las montañas, las aguas de este cauce están en riesgo de posible contaminación.
“La llegada de cooperativas desmoraliza a uno. No conozco mucho de minería, pero sabemos que el mercurio hace daño a futuro, qué sería de mi hijo”, lamenta Condori.
En Huayrapata Jucumarini —una de 128 comunidades del municipio de Irupana, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz—, los comunarios tienen miedo por el riesgo de contaminación y escasez de agua que sostiene su economía agrícola. El mismo temor lo tienen los habitantes de las comunidades vecinas Pasto Grande y Paso Grande de Santa Bárbara.
Los bosques de Irupana albergan una importante biodiversidad. Los comunarios son testigos de que en esta zona habitan el oso jucumari, el puma andino, el venado, el oso hormiguero, el cuerpo espín, el águila y más de 140 especies de aves. Además, en sus ríos vive una diversidad de peces como el maury, el carancho y el plateado.

En el sendero que conduce a la toma de agua del río Jucumarini se observan cañerías. Foto: José María Romero.
Por los senderos de Pasto Grande, la firme caminata de Randy Santos, presidente de la Asociación Multiactiva de Productores Agropecuarios de Pasto Grande, marca el recorrido por el que se extienden más de mil metros de cañerías hasta una toma de agua.
Él es parte de una comitiva de siete personas, –entre dirigentes, comunarios y productores– que están yendo a ver la situación del agua debido a que río arriba existe explotación de oro. Caminan por senderos entre los cerros de Pasto Grande, los cuales también lucen las terrazas prehispánicas. Éstas conocidas, como taqanas, aún están intactas y están formadas por piedras, planas, lisas y oscuras, apiladas una tras otras, donde las personas cultivan sus productos.
Claudina Maldonado, vecina de Pasto Grande, explica que la producción en terrazas es una práctica que la conoce desde niña, al igual que el riego por canales de piedra por donde corre el agua del río. Dice que no sucede lo mismo en el pueblo de su esposo, que está en el área andina, en la provincia Loayza, donde antes los árboles de durazno estaban cargados de fruta, pero ahora ni siquiera se produce papa, debido a la contaminación del agua causada por la minería.
Esta productora, que expone sus cultivos durante una parada por el recorrido, es testigo del daño que hace la minería a los ríos, por eso dice: “no quiero que pase eso aquí”, y muestra su cosecha los locotos vainas (chinchis) y tomates.
Producción de alimentos, el sostén económico
Las terrazas de cultivo es la forma de producción de las tres comunidades, que cosechan más de 50 variedades de frutas, hortalizas y verduras, y que al año generan unas 2.200 toneladas de alimentos, según Santos, presidente de la Asociación Multiactiva de Productores Agropecuarios de Pasto Grande.
Estos alimentos son comercializados, no sólo en Irupana, sino en los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto, lo que permite garantizar parte de la seguridad alimentaria de estos municipios.
Para las tres comunidades, la producción de hortalizas, verduras y frutas representa su principal sustento económico, ya que con los ingresos obtenidos pueden comprar otros productos. Cada familia genera anualmente entre 45.000 y 70.000 bolivianos por la comercialización de frutas y verduras en esta zona, según datos de la Asociación Multiactiva de Productores Agropecuarios de Pasto Grande.
Para Santos, lo que producen estará afectado por la minería del oro, pues consideran que esta actividad contaminará el agua no solo con mercurio sino con los sedimentos removidos para buscar el metal precioso.
Cinco mil hectáreas para área minera
Tras atravesar frondosos árboles de limón y observar sistemas de riesgo para plantines de palta, siguiendo las tuberías, la comitiva de dirigentes y comunarios llega a la toma principal de agua, pero escucha tres explosiones de cachorros de dinamita.
“Seguro que se han enterado de que estaríamos por aquí. Ayer informamos sobre esta visita y, al parecer, el dato se filtró”, comenta Santos.
Para los comunarios del lugar, el sonido de las dinamitas solo confirma que hay cooperativistas río arriba, quienes han iniciado actividades en 2024, pese a no contar con autorización.
“Desde 2021 se tiene conocimiento de que han iniciado trámites. En 2023 hemos confirmado y peor aún con la información actualizada de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) del 17 de abril de este año”, afirma el secretario General de la comunidad Pasto Grande de Santa Bárbara, Bernardo Illanes.
Según el documento de la AJAM, a la que accedió La Brava, se identifican cuatro solicitudes de área minera: Jucumarini S.R.L., Blamerluis, Guaddama S.R.L. y Cooperativa Minera Aurífera “Unión Huayrapata S.R.L”. Entre las cuatro cooperativas ocuparán 209 cuadrículas, lo que hace un total de 5.225 hectáreas alrededor del río Jucumarini.
Según la normativa minera en Bolivia, un área minera es una superficie de terreno sobre la cual se puede realizar actividades mineras de: cateo, prospección, exploración y explotación. Pero advierte que, si no se cuenta con autorización, la empresa incurre en explotación ilegal. Por ello, Illanes cuestiona que la empresa Jucumarini SRL, sin tener un contrato, realiza cateo y trabajos de prospección, instalando chutes (estructura con forma de embudo, utilizada para trasladar materiales como mineral) a pequeña escala.
Este medio pidió mediante una carta a la AJAM un detalle de las solicitudes de áreas mineras en todo el municipio de Irupana, pero la institución no dio respuesta al cierre de esta edición.
Aunque Irupana ha sido históricamente un municipio agroganadero —como reconoce su Plan Territorial de Desarrollo Integral 2021-2025— , en los últimos años la minería ha irrumpido con fuerza. Las cifras lo confirman: en 2023, las regalías mineras para la Alcaldía fueron de Bs 1.880.610. En 2024, Bs 1.045.398 y, solo entre enero y mayo de este año, ya se han recaudado 2,9 millones de bolivianos, según documentos de la Gobernación de La Paz, con base a los datos del Servicio de Impuestos Nacionales.
El secretario departamental de Minera y Metalurgia de la Gobernación de La Paz, Edson Paco, explica a La Brava que se estima que “a diario” nace una cooperativa en el norte de La Paz, pese que desde 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba contratos mineros. Por tanto, dice que las cooperativas que presentan su formulario de inscripción no les da la facultad de ser legales.
Sin embargo, los comunarios aseguran que hay asentamientos de cooperativistas en los nacientes de ríos, en lo alto de los cerros y montañas del sur de Irupana, de donde las familias utilizan el agua para el riego de sus productos. Por ello, autoridades de Pasto Grande de Santa Bárbara solicitaron a la AJAM, en junio pasado, suspender los trámites. Además, solicitaron a la Alcaldía y a la Gobernación realizar inspecciones en los sectores de avasallamiento de cooperativas.
Campamentos y equipo pesado en las montañas
Pasto Grande, Pasto Grande de Santa Bárbara y Huayrapata-Jucumarini no son las únicas comunidades que alertan sobre la actividad minera, también es una preocupación del área urbana de Irupana. Esta se abastece de agua de las nacientes del río La Planta, que está ubicado en las partes altas del municipio, donde hay tres grandes lagunas, explica Gonzalo Valdez, secretario general de la Central Santa Ana.
Por ello, en un cabildo del 9 de noviembre de 2024, los pobladores dieron un plazo de 15 días para que el alcalde Bernardo Mamani promulgue la ley municipal de preservación y protección de fuentes de agua, flora y fauna, con la declaratoria de área municipal en el sector de Tambillo y laguna Alpacani.
La demanda surgió después de que un grupo conformado por organizaciones sociales y por la Federaciones Única de Campesinos de Los Sud Yungas—una de las dos que existen en Irupana— constatara la presencia de campamentos mineros en nacientes de agua, a 3.5 kilómetros de distancia. El hallazgo se produjo en octubre de 2024, tras una caminata de más de ocho horas por las cumbres que alberga la laguna Alpacani y los cerros Tambillo, Elefantini y Astillero.
Entre los caminantes estaba Mario Huanca, presidente de la Junta de Vecinos de Irupana. Como conocedor de la zona, explica que existen vertientes que se forman por las escarchas generadas por la neblina y el líquido es absorbido por la vegetación y de lo que escurre, se origina el recurso hídrico que abastece al pueblo.
Esta fue la tercera incursión de Huanca. En la primera, hace un poco más de tres años, los caminos y terrazas prehispánicos del sector de Lambate (ubicado en el sur de Irupana) estaban intactos; en la segunda visita, había caminos y peñas destrozadas; pero en la de octubre del año pasado, la maquinaria pesada con la que se hace explotación minera a cielo abierto había dejado huellas sobre lo que alguna vez fue el sendero del inca.
Las imágenes captadas por un dron, a las que accedió La Brava, muestran que, en uno de los campamentos hay al menos 50 construcciones precarias de calamina, una retroexcavadora y huellas de caminos abiertos por maquinaria pesada.
En esta inspección, Huanca dice que vieron mineros con chalecos de la mina Chojlla, ubicada en el municipio vecino de Yanacachi; y de Sorata y Tipuani (municipios donde se realiza explotación minera de oro) que en algún momento intimidaron a los propios pobladores de Irupana, cuenta Huanca.
“Nos dijeron que no somos parte de ahí y nos preguntaron qué hacíamos en su territorio y que no podíamos entrar. Prohíben que filmemos o miremos. En la segunda y tercera caminata nos persiguieron por los cerros como queriendo asustarnos, tres, cuatro personas hasta que salgamos del lugar”, recuerda el dirigente.
Otro amedrentamiento incluso se dio ante la presencia de funcionarios de la Gobernación, en 2024, cuando visitaron otro sector en el que advirtieron presencia de cooperativas ilegales.
“Nos han sacado. Nos dijeron que son áreas privadas. No podemos arriesgar la vida”,complementa Edson Paco, quien también participó de esa inspección, que tenía el fin de registrar el lugar, realizar un acta y hacer que firmen los notificados.
Además de los ríos Jucumarini y La Planta, el municipio de Irupana cuenta con el río Solacama, un afluente que divide las comunidades de Chicaloma e Irupana, y donde ya se evidencia a los mineros, según los comunarios.
“Está concesionada desde arriba y los concesionarios son los mismos del lugar”, afirmó el alcalde de Irupana Bernardo Mamani, en una asamblea de la Fejuve, del 17 de enero pasado, un evento transmitido por Radio Red Siglo XXI.
Huanca recuerda que cuando era adolescente pescaba en el río Socalama el carancho, el plateado y la tilapia, pero dice que en la actualidad estos peces ya no existen, debido a la explotación aurífera. En sus recientes visitas por la rinconada de Solacama, el dirigente advirtió al menos cuatro cooperativas mineras, entre ellas, El Bronco, con maquinaria pesada, campamentos e incluso había habilitado una cancha de fútbol.
“El porcentaje de contaminación no se conoce, pero hay una gran preocupación por nuestros hijos y nietos, porque toman agua de ese sector”, afirma Heriberto Callisaya, dirigente de la comunidad Maticuni, vecina de Chicaloma. En esta comunidad hay voces de que en este sector no existe contaminación de sus ojos de agua.
Recuerda que hace cinco meses, la explotación minera causó enfrentamientos con los jóvenes de Chicaloma.

Magda Condori y su hijo, en el río Jucumarini. Foto: José María Romero.
Proyecto de ley de área protegida, en statu quo
A partir de las evidencias de que la minería avanza desde las nacientes de agua del río Jucumarini y La Planta, y lo que ocurre en el río Solacama, los habitantes del municipio de Irupana exigen una normativa que proteja sus cuencas. Pero este municipio, al tener dos federaciones –Lambate, dedicada a la minería, e Irupana, enfocada al agro– se encuentra dividida en la defensa de sus manantiales.
La idea de proteger las fuentes de agua data del 2023, cuando la Alcaldía y la Wildlife Conservation Society (WCS) firmaron un convenio para socializar el cuidado de sus vertientes con el fin de declarar ciertas zonas como reserva y avanzar hacia una ley de área protegida en las comunidades, cuenta la concejala, invitada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Lizeth Chávez.
La Concejala explica que, al finalizar las visitas de socialización, en octubre de 2024 “había una buena respuesta de las comunidades para una declaratoria de área protegida”. Sin embargo, dice que esta iniciativa causó molestias en la dirigencia de la Federación de Lambate, que organizó un cabildo el 9 de enero de este año en la plaza principal de Irupana y tomó los ambientes de la alcaldía.
En esa ocasión, el ejecutivo de la Federación Única de Campesinos Illimani-Lambate, Arturo Quispe, dijo que demandan dos aspectos: la descentralización para administrar sus recursos económicos que “son millones”, –según se ve la transmisión de un medio local– , Asimismo, pidió que se le tome en cuenta en las decisiones del municipio, como en la elaboración de propuestas de leyes. Observó que una comisión del Concejo Municipal de Irupana responda sólo a una federación que busca promulgar normas “que en gran manera nos afecta en nuestra jurisdicción”, afirmó.
El dirigente desmintió que los cooperativistas mineras contaminan los ojos de agua: “Nosotros consumimos esa agua, no podemos envenenarnos nosotros mismos, cumplimos con normativas, con la ficha ambiental. Hacemos laboratorios y no nos pueden mellar o mentirnos sin fundamento”, expresó Quispe al medio digital de Irupana que hizo el seguimiento al cabildo.
El medio digital aquella jornada registró el enfrentamiento entre los vecinos de Irupana y los cooperativistas de Lambate, según las imágenes transmitidas.

Pobladores de Pasto Grande realizan la cosecha de cítricos. Foto: José María Romero.
Sin embargo, muchos de los habitantes de Irupana piden una ley que frene las solicitudes de áreas mineras. Ante ello, el alcalde Bernardo Mamani se comprometió que “siempre se velará por los ojos de agua, porque es vida, entonces, sí daremos prioridad”, fueron sus palabras en una asamblea de juntas vecinales, enero pasado.
Del compromiso del Alcalde pasaron seis meses, y aún la norma sigue a la espera de su promulgación debido a que el Gobierno Autónomo Municipal de Irupana está a la espera de inspecciones de la Gobernación de La Paz, para que se verifique la existencia de contaminación por minería en el río La Planta.
Entre mayo y junio se realizaron dos intentos fallidos de inspección en las nacientes de agua, con la presencia de técnicos de la Gobernación de La Paz, para verificar la denuncia de los comunarios. Se excusaron con cartas de que tenían una agenda legislativa que cumplir.
Entre tanto, las y los productores están en vilo, preocupados porque sus alimentos sean contaminados por la minería, que cada vez más avanza en Irupana, poniendo en riesgo, incluso el agua potable que consume la población.
Este reportaje se realizó con el apoyo del Fondo concursable de apoyo a la investigación periodística, organizado por la Fundación para el Periodismo (FPP) ‘Spotlight XXII”
Edición: Karen Gil
Foto de portada: Omar Miranda
Videos y fotos: José María Romero
Edición de videos e infografía: Sara Vásquez