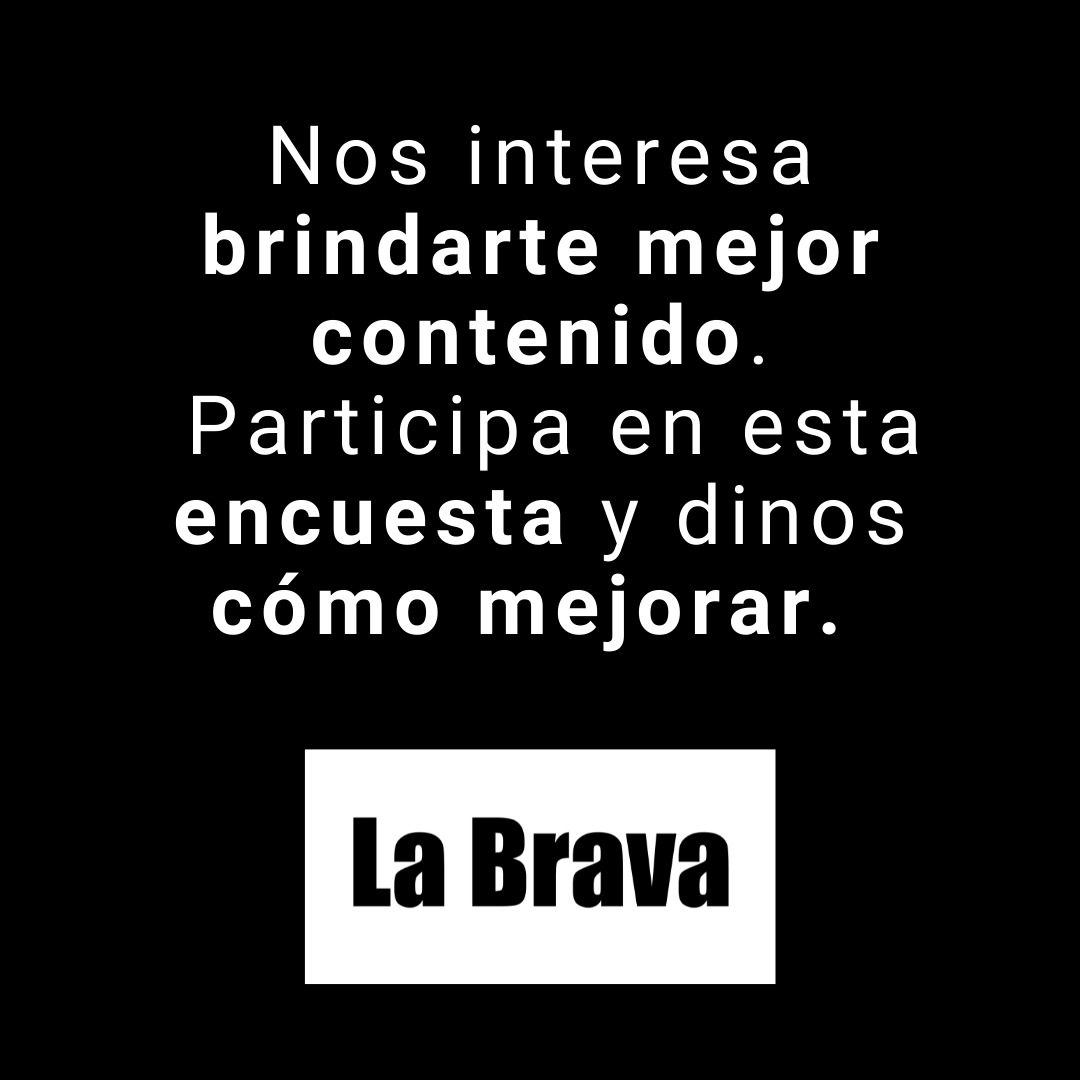Los frutos amazónicos han sido descritos como alimentos nutritivos y colaboradores para generar economías no destructoras de la Amazonía. Hay rostros que tejieron la fortaleza de estas iniciativas: son rostros de mujeres amazónicas bolivianas. Recolectan, transforman, comercializan y lideran los sueños de las frutas, los sueños de una Amazonía viva.
Edición 74. Lunes 12 de diciembre de 2022.
Mujeres y palmeras
Para llegar a la comunidad la Trinchera, a 53 kilómetros de Cobija en el departamento de Pando, se necesitan algunos elementos indispensables: paciencia para esperar algún carro que vaya en esa dirección, la resistencia de la espalda para hacer frente a los saltos que da el auto en la carretera, y un aguante espiritual ante el desasosiego de ver la deforestación a lo largo del camino.
Mientras contemplaban la expansión ganadera, doña Shirley Segovia y don Manuel Lima, ambos exdirigentes de la comunidad, murmuraban: «esto es enfermedad».
Pasto, calor y ganado son los acompañantes del paisaje.
Sin embargo, en la Trinchera y otras partes de Pando, como en la comunidad Villa Florida de la Reserva Manuripi, hay quienes construyen dignidad económica junto a frutas que protejan sus bosques, el monte que les da de comer, que hace llover, respirar, y admirar la existencia de estar vivos en la Tierra.

La historia del asaí en la Trinchera es un viaje de anhelos y encuentros.
Andreia Souza, brasileña nacionalizada boliviana, trabajaba con su esposo Julio en Vila Campinhas en Brasil, un lugar acorralado por la ganadería. En el reducto de bosque que queda, Julio aprendió a trabajar con asaí. En 2015, llegaron a Trinchera con el deseo de procesar y vender asaí.
La vida hace algunos tejidos precisos. Al mismo tiempo que Andreia y Julio llegaban a la Trinchera, Misael Campos y Lirio Lima, hija de Shirley y Manuel, volvían al área rural, al territorio de la familia de Lirio, después de vivir varios años en Cobija. Querían regresar por la falta de seguridad laboral y la escasez de tiempo con sus hijos que la vida urbana generaba. Ambas parejas buscaban nuevos sueños y dignidad.
El primer requisito era dinero. Resultaba difícil que algún banco les otorgue un préstamo, pues ninguno de ellos contaba con historia crediticia o estabilidad laboral. Varias comunidades en la zona, por suerte, cuentan con fondos propios. Cada persona recolectora de castaña entrega dos bolsas, y la ganancia queda a disposición de las necesidades, demandas y propuestas de la gente de la comunidad.

Entonces, pidieron un préstamo para comprar su primera máquina. El siguiente paso era encontrar electricidad. En ese entonces, la comunidad aún no contaba con un sistema de luz. Durante un año, todos los días, Lirio, Misael, Andreia y Julio iban a la comunidad vecina, Santa Lourdes. Su primer mercado fue el pueblo de Porvenir, donde vendían asaí en botellas. “Qué sacrificado era su trabajo”, dice doña Shirley al hablar con orgullo de su hija. Ellas narran que sus hijos crecieron entre su trabajo con ramas y frutos.
Mientras esta memoria va siendo narrada, lágrimas comienzan a correr por los ojos de Andreia. “Muchas veces nos quedamos con hambre. Me emociona ver que nosotras podemos, después de tanto sacrificio. Tiene su brillo que le den atención a nuestro asaí”, narra ella. Sus lágrimas están acogidas en la casa construida para ser su nueva planta procesadora.
“Asaí Trinchera” ya tiene instalaciones que emplean a ocho mujeres que procesan y transforman los manjares de las palmeras. Si bien el tiempo para trabajar el asaí abarca de abril a agosto, el deseo que tienen es procesar la pulpa de otras frutas: copoazú, cedrillo, asaí, palma real, mango, y otras. Lirio y Andreia quieren imaginar a más mujeres con posibilidades de empleo, y a la selva con más posibilidades de vida.
Los impulsos de lucha no aparecen de la nada.
Han sido mujeres las que también han liderado búsquedas de dignidad rural en Trinchera. La madre de Lirio, Shirley Segovia, exdirigente de la federación de mujeres campesinas de Pando y de su comunidad, junto a Sebastiana Flores, Griseleide y Marileide Lima fueron las cuatro personas que hicieron realidad el proceso de saneamiento de tierra para demarcar su territorio colectivo. Ellas acompañaron a oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a todos los puntos de las 9.968 hectáreas que comprende su comunidad. En 2013, durante la dirigencia de Shirley, pudieron obtener finalmente sus títulos.

Antes del asaí, no existían tantas posibilidades de trabajo para ellas. Debían ayudar en parcelas de cultivo, el chaco, y allí, “los honores se los lleva el hombre”, indica Lirio.
Otra historia de quien busca el cuidado de la Amazonía es la de Livia Chávez, presidenta de la Asociación Integral Extrativista de Frutos Amazónicos Reserva Manuripi (ASINEFARM), ubicada en la comunidad de Villa Florida, al sur de Pando, casi colindando con el departamento de La Paz.
Livia tiene, desde su mirada, el talante de líder. También el año 2015, ella estaba decidida a que su comunidad podría ser el lugar de una planta piloto procesadora de asaí. Cuenta que sus vecinos no creían que un proyecto así, con frutas, era viable para generar economías prósperas y ecologías saludables. Ella hizo toda clase de malabares y escenarios para convencer a ONG’s que Villa Florida era la comunidad indicada. Organizó almuerzos y ollas comunes, diseñó carteles, entabló diálogos. Su mayor motivación fue ver y vivir las necesidades que existen en la zona.
Estaba decidida, y lo logró. La planta procesadora está en su comunidad hace siete años, siendo la asociación que más toneladas de pulpa genera. Este año fueron 41 toneladas las que salieron de allí.

Livia narra que las mujeres en su comunidad se sienten más fuertes. Para ella, obtener trabajo no sólo es una cuestión de generar dinero, sino también esto les permite abrir debates y diálogos al interior de sus familias para distribuir los roles dentro del hogar y cuidar el valor de su propio tiempo.
Desgraciar el bosque
Como dicen en la Trinchera, la llegada de la desgracia, el “desgraciar”, amenaza constantemente sus vidas y a la Amazonía.
La conversación más prominente en las calles de Cobija es acerca del calor. No es tan común, en cambio, hablar sobre una de las razones del incremento de temperaturas: la deforestación. Con 10 millones de hectáreas dispuestas para la expansión de la frontera agrícola, el nuevo Plan de Uso de Suelos del Beni ha aprobado la eliminación de ecosistemas vivos para reemplazarlos por agroindustria. Por ejemplo, hay iniciativas para convertir Pando, Beni y el norte de La Paz como tierra para ganado y monocultivos devastadores como el de palma de aceite. El Norte Amazónico boliviano vive en amenaza constante.
Los efectos más peligrosos de estas industrias son: la destrucción de los bosques, la contaminación de aguas por el uso de químicos para la producción, la infertilidad de los suelos, la sequías y desvíos de los arroyos que proveen agua para comunidades, y la privatización de tierras, y el desplazamiento de miles de personas.
Este es el desafío más grande que Lirio y Andreia han manifestado: la deforestación y la crisis climática. La buena o mala producción de las frutas depende del equilibrio de las lluvias, y las lluvias dependen de un bosque en pie. Este año la producción del majo,otra palmera amazónica, fue un fracaso. No tuvieron frutos para recolectar y procesar. Andreia comenta que el miedo radica en que su trabajo y esfuerzos desaparezcan en unos años por la pérdida de bosque y la alteración abrupta del ciclo del agua.

Don Manuel, el padre de Lirio, cuenta que en sus 57 años de vida nunca había visto llegar un surazo en noviembre. Normalmente, los fríos intensos en la Amazonía arriban en abril, mayo y junio. Él dice: “esta es la prueba de lo que estamos haciendo. La Tierra responde y habla en voz alta, a gritos”.
Lirio, refiriéndose a la deforestación, lo ha expresado de forma contundente:
“No quiero ver cómo la miseria llega y vuelva a convertir a nuestros hijos en peones y jornaleros. Después de tanta lucha que han vivido nuestras familias para salir del empatronamiento, no podemos caer otra vez en eso. No quiero que los jóvenes dependan de un patrón. Espero que con estas iniciativas ellos puedan ver un ejemplo de hacer distinto donde el bosque no se tumbe, porque yo tengo mucho orgullo de nuestro bosque”.
Ella percibe que hay un trabajo fundamental que hacer junto a jóvenes que, en su perspectiva, ven el futuro en el ganado y el agro, pues observan los espejos del poder adquisitivo y simbólico: los terratenientes andan en camionetas último modelo y sus peones andan a caballo y manejan miles de “cabezas de ganado», el nombre para describir a vacas que van a ir a un matadero como objeto desechable.
Además, existe otra amenaza latente en esta zona.
Livia cuenta que la minería ha entrado a su territorio a lo largo del río Madre de Dios y está dentro de la Reserva Natural de Vida Silvestre Manuripi. En lugares de Colombia o Perú, la minería ha generado la presencia de grupos armados ilegales, el tráfico de mujeres y niños para la prostitución, y el colapso ecológico: una intensa contaminación de aguas y consecuentes enfermedades, exterminio de los bosques que están a orillas de los ríos, y desvíos y deterioro del cauce de las aguas. De acuerdo con una conversación con los guardaparques de Manuripi, las balsas y las dragas van aumentando, y piensan que sólo en las orillas de la Reserva ya hay más de cien que están activas.
De acuerdo con Livia, muchas familias dentro de la reserva se oponen a la extracción aurífera, sin embargo, hay quienes han comenzado a generar ingresos a partir de esto y no va a ser fácil negociar para sacarlos de ahí.
La violencia de este fenómeno no cabe en la escritura y la narración. Es doloroso reducirla a puntos racionalizados que expliquen las consecuencias.
Frutas divinas

Haber probado el postre de copoazú que hizo doña Shirley albergó felicidad contenida en elementos de árboles y talentos humanos.
No es coincidencia que el verbo gozar y disfrutar devenga de la palabra fructum, fruto. No es coincidencia que su delicia vegetal provea de futuros saludables: del cuerpo y del planeta, que siendo dos también son uno.
Tampoco es coincidencia que el agro y la minería pertenezcan al mundo patriarcal, no sólo por quiénes son dueños de la tierra e infraestructuras, sino en cómo se imagina su poder de conquista y acumulación.
La salud del mundo está interconectada en visiones de cuidado, visiones que tejen mujeres del Norte Amazónico.
Esta es la gracia de las frutas, bien nombradas por Livia como plantas divinas.
*Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo de apoyo periodístico, que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y la Fundación para el Periodismo”.